Leía hace un par de días una noticia en La Gaceta de Salamanca de esas que me saben a néctar y ambrosía: el presidente de una asociación de hosteleros llora amargamente porque «la cosa está mu’ mal» y como cada temporada «van a la ruina». La ruina de la hostelería es como el coche autónomo de Tesla. Se anuncia siempre para el próximo trimestre pero nunca llega…
El caso es que los lamentos habituales —la gente no viene porque tengo que subir los precios, pobre de mí— acerca de que los turistas se gastan poco, me ha recordado una vieja historia de 2004, el mismo año en que nació Halón Disparado. Así que voy a recuperar una imagen que retoqué para aquella ocasión —espero que sepáis disculpar mi poca habilidad para el diseño gráfico, era igual de mala entonces que ahora— y aprovecharé para recordar a los hosteleros que inspiraron la imagen.
En 2004, la Fundación las Edades del Hombre celebró su exposición en la catedral de Ávila bajo el título «Testigos». Por aquel entonces yo era cliente habitual —habrá quien se referiría a mí como «parte de la decoración»— de un local abulense cuyo nombre recordaba a un famoso torero del siglo XIX. Este bar-restaurante tenía una terraza estupenda situada en una zona casi peatonal en aquella época y ofrecía cerveza fría y ricas raciones, que los habituales consumíamos con fruición en dicha terraza. Los precios eran razonables, así que la terraza estaba todas las tarde-noches completa y animada.
Ante la inminente exposición —que era un exitazo de público allá donde se celebraba—, a nuestros queridos hosteleros les hicieron los ojos chiribitas. Entre ellos a los propietarios del garito arriba referido. Empezaron a comentarlo entre ellos y con nosotros, los clientes. «Esto se va a llenar de guiris y hay que hacer negocio», «Vamos a pedirles lo que queramos» y «Nos vamos a forrar», fueron frases que oímos bastantes veces. Y se pusieron manos a la obra: redujeron la «innecesariamente compleja» carta por la vía de eliminar las raciones más asequibles y subieron los precios. El resultado es que los habituales vimos que nuestros euros ya no daban lo mismo de sí y empezamos a emigrar. ¿Y los turistas? Pues los turistas duraron unos meses y luego llegó el invierno y también desaparecieron. Y el local empezó a decaer y acabó chapando al cabo de un tiempo. La imagen ilustra bastante bien, creo, la idea.
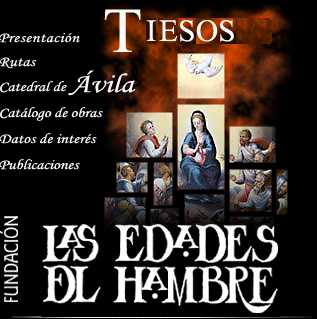
La verdad es que entonces me dio un poco de pena todo. Los clientes perdimos un sitio que nos gustaba y los hosteleros perdieron el negocio. En los veintiún años transcurridos me he radicalizado un poco. Ya no me da ninguna pena cuando cierra un bar. Y me deleito con el sabor de las lágrimas de hostelero.
Bola extra: buscando el catálogo de la exposición que he enlazado antes —y que se vende nuevo por la cantidad de euros diecisiete— he encontrado por ahí a un listo que intenta vender un ejemplar, que sabe el Monesvol las vueltas que ha dado, por casi el doble.