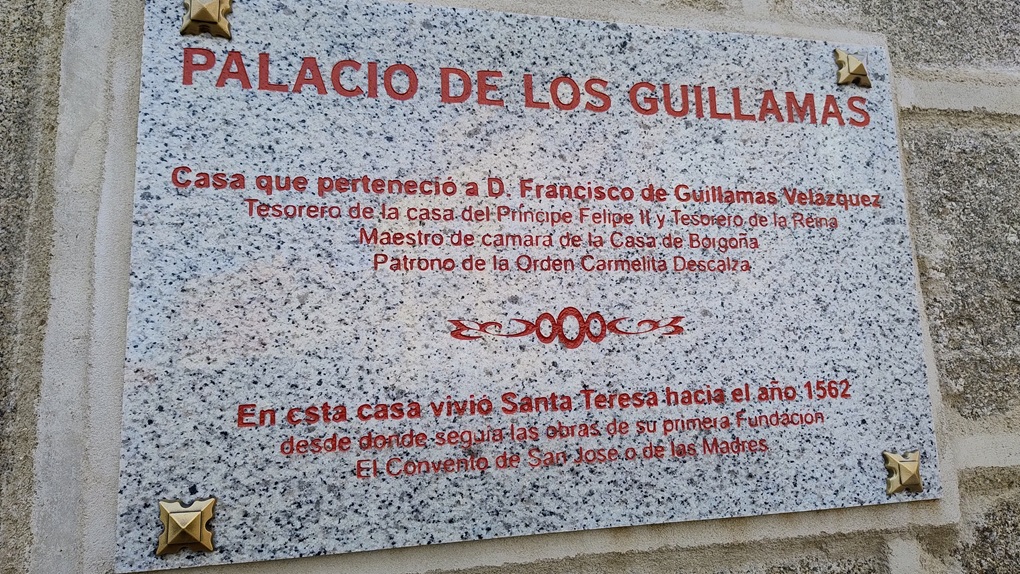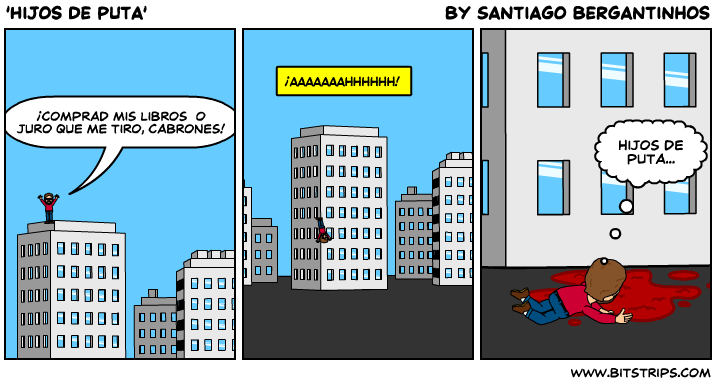El Mercado Medieval forma parte ya del patrimoño callejero de nuestra ciudad, y este año en el Ávila Street Museum le tenemos que dedicar una entrada. Y una salida. Como además estamos en pleno velatorio del Sr. Armani, hoy vamos a explicarles a todos ustedes cómo es la moda medieval que estos días recorre nuestras calles y plazas, convenientemente ordenada por categorías:
A) Tradicional
A.1 – Cortesanos: Los más elegantes, dispuestos para bailar en una recepción en la corte de Alfonso X El Sabio o de Leonor de Aquitania. Ellas pueden llevar sedas, guirnaldas de flores en el pelo y joyas; ellos, signos distintivos de su rango (con las variantes de “señor feudal” o “rico mercader judío”). Son trajes caros y en muchos casos a medida. Inconveniente: las niñas a veces parecen princesas Disney.
A.2 – Guerreros: Los soldados medievales nunca faltan; los más valientes van hasta con incómodas armaduras, pero normalmente tiran más a los tipos “Capitán Trueno” o “Caballero Templario” (los más elaborados, hasta con cota de malla). Otros sencillamente llevan casco, escudo y espada con algo de ropa que dé el pego. Existe una variante especial que es…
A.2 bis – Guerrero infantil: Es el más extendido entre los niños*; son iguales que los de los mayores, pero a escala reducida, claro. El problema es que siempre incluyen armamento (espadas, ballestas…) que, aunque sean más o menos de pega, los críos, con la excitación, pueden llegar a utilizar de manera errática y peligrosa.
A.4 – Eclesiásticos: los disfraces de fraile, monja y otros cargos religiosos (incluso papas) se llevan mucho. Por alguna circunstancia, suelen ser los que llevan más alcohol en sangre (el vino de misa, yatusabeh) y van repartiendo bendiciones a diestro y siniestro.
A.5 – Moros: Los vestidos de sarraceno/a se llevan también, pero no tanto como en otras regiones más acostumbradas a las fiestas de moros y cristianos. Ellos con chilaba más o menos lujosa (el alfanje da puntos); para ellas hay dos variantes: la recatada (túnica, hiyab) y la atrevida (hurí de las mil y una noches).
A.6 – Campesinos: trajes más burdos, al estilo “sancho panza” son mucho menos frecuentes que los de cortesanos y caballeros, en una clara inversión de la pirámide de población medieval. Son los típicos de los que curran en los puestos de comida (excepto los de kebabs o teterías, que van de moro).
B) Épica
B.1 – ESDLA: La pandilla de la Tierra Media y demás sagas fantásticas: elfos, hobbits e incluso piaras de orcos pululan por el mercado habitualmente. Ojo, no despistarse de saga, no es lo mismo ir de Gandalf que de Dumbledore.
B.2 – Bárbaros: Es imprescindible estar cachas (y adaptado a las cambiantes temperaturas abulenses) para poder lucir convenientemente las pintas de Conan el Bárbaro o Xena la Princesa Guerrera. Imprescindible llevar abundante armamento a juego. Está la opción “horda esteparia”, con parkas de pieles, más abrigadas (por si hace frío), y también la de taparrabos/bikini de leopardo.
B.3 – GoT: Tras una impactante explosión hace algunos años, se va perdiendo la moda, pero las Khaalesis y demás personajes guerreros de esta serie (cuervo opcional) todavía están presentes en estos saraos.
B.4 – Vikingos: Vale que técnicamente coinciden con la edad media, pero no son de los nuestros. La mayoría son madridistas con cuernos.
B.5 – Literarios: Personajes ataviados como La Muerte (¡alguno montando a Binky!), las brujas de MacBeth, Quasimodo o Guillermo de Baskerville siempre son de agradecer.
C: Bueno, aquí vale todo:
C.1 – Eróticos: En realidad, puede ser cualquiera de los demás (cortesana, bárbaro, hurí), pero con la particularidad de haber ahorrado en tejido (o con transparencias), lo justo para tapar lo mínimo imprescindible o incluso menos. Son uno de los principales atractivos del mercado medieval. Suele ser el elegido por los pocos adolescentes que se visten de medieval (sobre todo ellas).
C.2 – Anacrónicos: Constantemente tenemos personajes que no corresponden a la Edad Media; pueden ser premedievales (de romano, de faraón…) o postmedievales (de piratas del caribe, de Luis XIV y Madame Pompadur, etc). Se admiten porque se ve que se lo han currao y la intención es lo que cuenta. Por cierto, ayer hubo un asalto inglés a la muralla, pero eso casi es correcto**…
C.3 – Hippies: Muy abundantes, por alguna extraña razón hay quien considera medieval vestirse como para ir a Woodstock, pero con tejidos más bastos y de tonos ocres. Mucho abalorio, amuletos, diademas, tatuajes… Es el preferido de los de los tenderetes de artesanía. Suele oler a porro en sus proximidades.
C.4 – Apañaos: Son los de última hora. Se ponen unas cortinas viejas a modo de manto, las alpargatas de andar por casa y una garrota y te componen un personaje tipo “Lazarillo de Tormes” o “Celestina”. O se compran algo en el chino que, evidentemente, no resiste bien el paso por las aglomeraciones de gente y los puestos de fritanga.
C.5 – ¿Mediequé?: No tienen nada que ver con esto: de extraterrestre, de Darth Vader, de T-Rex, de mariachi… ¡Bienvenidos, seres de otras galaxias!
C.6 – Moteros: Muchos moteros vienen a Ávila en estas fechas y se pasean vestidos de Valentino Rossi o Dani Pedrosa por las calles. Con el maremágnum que se prepara ni se nota. Y suelen sentarse en las terrazas a ponerse ciegos a comer chuletón medieval.
(*) Era el preferido de Hija, que nunca quiso ir de princesita o hada.
(**) Durante algún momento de la Guerra de los 100 años, Inglaterra era enemiga de Francia que era enemiga de Aragón que era enemiga de Castilla que era enemiga de Portugal, así que a finales del XIV el Príncipe Negro intervino en la guerra civil castellana, pero luego la flota castellana ayudó a la francesa (venciendo a la inglesa en La Rochelle). En aquellos momentos, la Asociación de Arqueros Abulenses ya se apuntaba a un bombar.. a un flecheo.